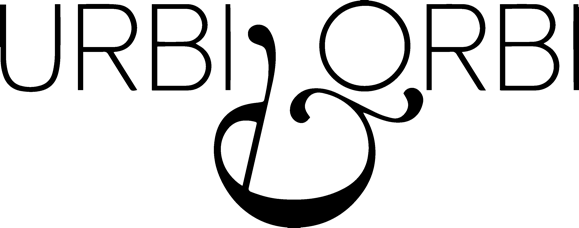El odio a los plebiscitos
El odio a los plebiscitos
Por: Fabio Vélez
Profesor e investigador de Estética en la Facultad de Arquitectura de la UNAM
A veces, pocas, me temo que cada vez menos, uno tiene la suerte de leer una columna y congratularse por ver materializada esa obligación que tienen los medios de comunicación de, además de por supuesto informar, invitar a la reflexión y estimular un cierto debate público. Este es el caso, por ejemplo, de un reciente artículo firmado por el prof. R. Gargarella en El País, y cuyo título reza lo siguiente: “Reivindicación de los plebiscitos”.
Poco puedo añadir al respecto, salvo parabienes generales. Me parece perspicaz, y certera (añado yo), la acotación de las premisas que, como consecuencia de las recientes “consultas” (Brexit, Colombia, etc.), se esconderían tras las críticas dirigidas a las formas de democracia directa. A su entender, éstas se podrían distribuir en al menos tres rubros: la irracionalidad del electorado, la manipulación de los medios de comunicación y la extralimitación en los temas susceptibles de votación (p. ej. derechos fundamentales). Según él, insostenibles las tres, no solo por las contradicciones democráticas que acarrearían, sino porque develarían irremisiblemente una intromisión de carácter paternalista. Se comprende así también su conclusión: «el problema estuvo más vinculado a los representantes que convocaban a tales consultas, antes que con rasgos propios (incapacidad técnica, etc.) del público convocado». En efecto, nadie en su sano juicio negaría la simpleza con la que fueron convocados los temas sin duda complejos, los sesgos de las consultas y, sobre todo, la ausencia de una discusión pública previa. Motivos reales, a su entender, de los verdaderos problemas (¿“fracasos”?) de las consultas realizadas.
Aceptada la mayor, creo que sería interesante ensayar una relectura para un contexto más amplio. Es decir, ver qué sucedería de hacer valer el mismo escenario tomando ahora a la democracia tout court. Y lanzo el envite porque empieza a ser éste un reclamo legítimo y a prodigarse entre ciertos sectores no precisamente legos. Me refiero ahora a esa cantinela que, cada vez con más asiduidad y ligereza, viene a decir más o menos lo siguiente: que “el problema de la democracia es que pueden votar todos”. Y que, precisamente en virtud de este motivo, debiera ser revisitada y llegado el caso modificada o, incluso (hasta este extremo llegan algunos descerebrados), substituida.
Volvamos a Gargarella y a su artículo. Aunque estoy de acuerdo con las tesis allí expuestas, se me antoja que alguna precisión podría enriquecer la discusión. Por lo pronto, se me ocurre que el cóctel fatal antes referido –irracionalidad + manipulación– podría ser objeto de un escrutinio menos polarizado. La cosa no va, según entiendo, de irracionales vs. racionales, o manipulados vs. emancipados. Si estoy en lo cierto, como todo y casi siempre en la vida, la partida suele darse entre los grises. Es verdad, y acierta aquí Gargarella, al denunciar aquella posición que nos redujese sin más a ser meros títeres en manos de otros, o por decirlo con Kant, a infantes. Pero también, permítase esta apreciación, la que nos hiciera filósofos por mor de nuestro mero cerebro. La racionalidad, según avizoro, si es que realmente desea ser digna de ese nombre, hay que ejercitarla y, por cierto, de manera asidua y rigurosa. Del mismo modo que no somos atletas por el mero hecho de haber recibido genéticamente la musculatura, tampoco pareciera que el cerebro, y su razón, nos salvaran de por sí de la estulticia y el filisteísmo.
Si lo anterior guarda algo de verdad, se me antoja que hay un tercer elemento cuya presencia parece condición necesaria, aunque no suficiente, para que se dé de facto el juego democrático y la ciudadanía. A saber: la educación. No pretendo con esto atribuir especiosamente el fallo o desacierto de las decisiones a la ignorancia (recuerden, Lucas 23:24: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen»); en primer lugar, porque no está claro quién posea la verdad o aun que esta exista y, en segundo, porque en nombre del saber se han cometido las mayores atrocidades y las más viles traiciones. Dicho esto, tampoco parece un dislate afirmar que un mínimo –no tan mínimo, agregaría yo– es de presumir para que pueda darse el debate y la deliberación, sin tener por ello que presuponer consenso alguno al final de los mismos.
Tan es así la cosa que el mismo J. S. Mill, a quien Gargarella mienta en su artículo a propósito del apotegma tantas veces traído (aquel «nadie es mejor juez de sus intereses que uno mismo»), mostraba sus recelos ante la tesitura de tener que aceptar, dadas las circunstancias históricas (Inglaterra, mediados del XIX), el sufragio universal sin ponderaciones o ajustes previos. Una suerte de excelencia distributiva sería, sin embargo, la encargada de articular el (por él denominado) “voto plural”. Al ver de Mill, el voto debería tener, en función de la educación recibida, diferente peso en el recuento final… solo hasta que el Estado cumpliera con sus obligaciones relativas en materia educativa. Todo ello quedaba cifrado en sus Consideraciones sobre el gobierno representativo de este jaez: «la enseñanza universal debe preceder a la ciudadanía universal». A pesar del elitismo todavía presente en su propuesta, el objetivo no era otro que neutralizar aquellos intereses privados que pudieran tocquevillianamente redundar en abusos mayoritarios. Según Mill, por tanto, la educación sería el elemento que permitiría neutralizar sesgos y prejuicios en aras de un interés general.
Tampoco andaba lejos, en este sentido, M. Nussbaum cuando en su panfleto, Sin fines de lucro, alertaba acerca de una crisis mundial que estaría haciendo pender de un hilo la supervivencia de nuestros sistemas democráticos. Se refería allí a una crisis educativa (no económica) que, como consecuencia de la progresiva eliminación de los estudios humanísticos, estaría facultando la producción en serie de “máquinas utilitarias” muy alejadas de los “ciudadanos del mundo” que se requerirían para un contexto global como el presente. La paradoja en este caso, ciento cincuenta años después de Mill, es que pudiendo materialmente los gobiernos hacer frente a este deber hayan optado por la prevaricación. Esta vejación bien pudiera ya estar, a su manera, indicando un desplazamiento de la soberanía y su representación.
Es más, puede que ahora el recelo tenga que fijar su atención en el otro extremo, es decir, en el de la tiranía de una minoría. No es casual, a este propósito, que toda oposición a este “consenso plutócrata” sea descalificado verbalmente en la actualidad con el epíteto de “populista” y que, mutatis mutandis, todos sus simpatizantes sean degradados a la categoría de “ignorantes”. Este vínculo de políticas y políticos “populistas” y bases y votantes “ignorantes” nos debería hacer recular, desarrollar una mayor cautela a la hora de enjuiciar, pues tal vez sendas descalificaciones no estén sino irradiando un odio reprimido, elitista, de los presuntos “demócratas” contra la democracia.
Es momento de recapitular. Así pues, y a pesar de la incorrección política, preguntémonos: ¿Tiene sentido contemplar la posibilidad de una limitación al voto o una diferente valoración para el mismo? De ninguna manera. Con lo anterior solo se pretendía señalar que las suspicacias que la democracia directa inspira, sobre todo en la clase política, deberían hacernos sospechar sobre el verdadero compromiso que esta profesa por la educación. Y en este punto –cuanto antes lo aceptemos antes nos costará superarlo– lo cierto es que la derecha y la “izquierda” no difieren significativamente.
Sea como fuere, todo parece confluir en la misma dirección: democracia indirecta en virtud de la ignorancia generalizada, todo para el pueblo pero sin el pueblo, despotismo ilustrado; en suma, paternalismo político en su dimensión más infame.
*Las citas bibliográficas pueden consultarse en la versión digital del número “Tendencias políticas globales”